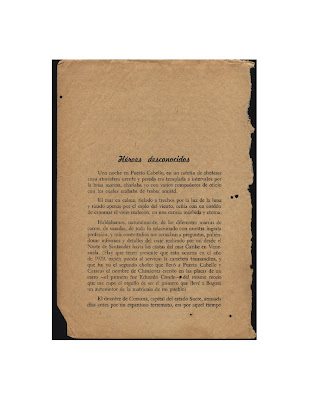Hay hombres que viven pegados a su oficio y a su terruño como una lapa. Son seres inamovibles e inmutables que ni las bienandanzas ni los infortunios logran arrancar de sus lares. Se parecen a esas matas de chipio que nacen en las grietas de una peña adusta, donde crecen, se reproducen y viven muchos años a despecho de las más duras sequías y de las más horrendas tempestades.
Don Marcos Leiva es uno de esos hombres. Para él no existe más mundo que su Chinácota, su almacén de ??? y abarrotes y su familia. Nadie ni nada ha podido revolucionar sus costumbres. Hoy es el mismo de hace veinte o treinta años. Y, según cuentan las consejas pueblerinas, sólo dos veces ha visitado a Cúcuta. En su primer viaje a esa ciudad puso un telegrama desde La Donjuana, media hora después de haber salido de Chinácota, preguntando cómo estaba la familia y si el negocio marchaba bien.
Su segundo y último viaje a la capital de departamento resultó por demás tragicómico, como lo vamos a ver.
Don Marcos tomó puesto en un bus de nombre "El Cóndor", manejado por su propietario Marco Tulio Hernández, chofer a quien su impericia o su mala suerte le había granjeado el apodo de "Marcos Bruto", porque se estrellaba en cada curva de la carretera y chocaba con cuanto carro encontraba. Era tan de malas, tanta era su "pava", como dicen los choferes, que dormía en el suelo, porque si se acostaba en catre era seguro que soñaba manejando y se aporreaba. Y un día, cansado quizá con su suerte, vendió el bus y se largó de Chinácota sin que nadie supiera el rumbo que había tomado. Años después, hallándome un día en un hotel de las Gradillas, en Caracas, contemplando un bello cuadro de óleo que representaba a "los tres grandes majaderos del mundo" - Jesucristo, don Quijote y Bolívar - se me acercó un señor muy elegante y, abrazándome con tanta efusión que por poco me tumba, gritó lleno de júbilo:
- ¡Honorio, por Dios! !Qué milagro es ese¡
Era Marcos Bruto. Continuaba ganándose la vida como chofer, pero había adquirido una habilidad única como volante. Así lo pude comprobar luego, viéndolo meterse por todas partes, sin cometer una falta, en el intrincado y peligroso laberinto del tránsito caraqueño.
Iba, pues, don Marcos Leiva para Cúcuta en el bus "El Cóndor". Había llovido y la carretera estaba como si la hubieran empavonado de jabón. Quiso el destino que al empezar la recta de Corozal el carro diera una fuerte patinada y el conductor, asustado, cometió el error de aplicar los frenos, cosas que no se debe hacer en tales circunstancias. El bus dio una voltereta y quedó patasarriba en la cuneta. Los pasajeros resultaron ilesos; y don Marcos, con un poco de temblor en las piernas, se metió al monte a satisfacer alguna necesidad corporal. Poco después sus compañeros de viaje lo vieron salir casi en cuatro patas y quejándose de no poder enderezarse. Lo llevaron en volandas a una Clínica de Cúcuta, temiendo que se tratara de una grave lesión en la columna vertebral.
Al médico que lo desenfardelaba sobre la mesa de operaciones se le iluminó de pronto el rostro con una sonrisa picaresca. Se retiró dos pasos y le gritó al paciente como Cristo a Lázaro:
- Levántese y ande!
Don Marcos se levantó y paseo por a sala más derecho que un huso; y al cabo le preguntó al galeno:
-Pero, ¿qué era lo que yo tenía?
Y el facultativo contestó riendo a carcajadas:
- Lo que tenía era que estaba mal abrochado. Se había metido un botón del saco en un ojal de la bragueta!