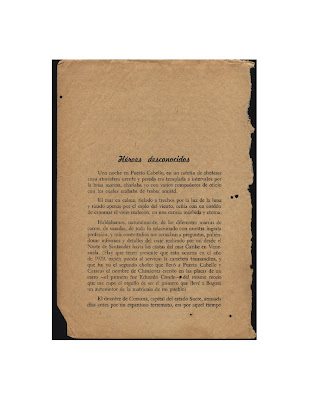Una noche en Puerto Cabello, en un cafetín de choferes cuya atmósfera urente y pesada era templada a intervalos por la brisa marina, charlaba yo con varios compañeros de oficio con los cuales acababa de trabar amistad.
El mar en calma, rielado a trechos por la luz de la luna y rizado apenas por el soplo del viento, ceñía con un cordón de espuma el viejo malecón, en una caricia mórbida y eterna.
Hablábamos, naturalmente, de las diferentes marcas de carros, de varadas, de todo lo relacionado con nuestra ingrata profesión, y mis contertulios me acosaban a preguntas, pidiéndome informes y detalles del viaje realizado por mí desde el Norte de Santander hasta las costas del mar Caribe en Venezuela. (Hay que tener presente que esto ocurría en el año de 1929, recién puesta al servicio la carretera trasandina, y que fui yo el segundo chofer que llevó a Puerto Cabello y Caracas el nombre de Chinácota escrito en las placas de un carro -El primero fue Eduardo Conde- del mismo modo que me cupo el orgullo de ser el primer que llevé a Bogotá un automotor de la matrícula de mi pueblo).
El desastre de Cumaná, capital del estado Sucre, arrasada días antes por un espantoso terremoto, era por aquel tiempo en Venezuela el tema obligado de todas las conversaciones. Y cuando nuestra charla giró en torno de aquel infausto acontecimiento, un chofer costeño, alto, de rostro atezado, de modales cultos y elegantemente vestido, dijo mientras apretaba el nudo de la corbata:
- Y saben ustedes que en esa dolorosa emergencia el último de los choferes de Cumaná se portó como un héroe, como un héroe desconocido porque se ignora hasta su nombre?
- Y cómo fue eso? - preguntamos todos.
- Pues verán: el conductor de que les hablo tenía un camioncito cuatro cilindros, con el cual se ganaba la vida acarreando materiales de construcción o haciendo trasteos. En el momento trágico, entre las cinco y las seis de la mañana, ya nuestro hombre estaba con su "charrasco" en la calle, con el tanque hasta los topes de gasolina, listo para cualquier trabajito que le reventara. De pronto se oyó un zumbido sordo, como subterráneo, y tras el zumbido vino el remesón. Los edificios en su mayoría rodaron por tierra, como juguetes de niño, estrepitosamente. Súbitamente se alzó una nube de polvo tan espesa que impedía calcular, en los primeros momentos, la magnitud del cataclismo. El colega pensó en huir, pero lo contuvo un sentimiento de profunda conmiseración al escuchar el clamor de centenares de víctimas que pedían socorro medio sepultadas bajo las ruinas y amenazadas por el fuego de los incendios que empezaban a surgir por todas las partes. Comenzó entonces a remover escombros y extraer heridos que llevaba trabajosamente al camioncito; y cuando éste se halló repleto arrancó con rumbo a los suburbios, con su triste carga de dolor y de miseria. A cada instante tenía que detener el carro y bajarse a despejar en obstáculos el camino. Ya en las afueras de la ciudad, lejos de todo peligro, dejó el cupo para volver al sitio de partida a continuar el salvamento. Así llevó a cabo veinte, cincuenta, quién sabe cuántos viajes.
Muchas horas después de la catástrofe algunos amigos del chofer, al hallarlo empeñado en tan noble tarea, trataron de hacerle ver la necesidad que tenía de descanso, de reposo. Llevaba el traje hecho jirones y manchado de barro y sangre; los cabellos chamuscados; los ojos enrojecidos por el desvelo, el humo y la fatiga. Todo fue inutil. No valieron ruegos ni amenazas. Nadie logró arrancarlo del volante. Aquel hombre se había olvidado por completo de sí mismo, de sus propias necesidades, para solo pensar en el dolor ajeo.
Treinta y seis horas, treinta y seis largas horas resistió en aquella labor poderoso y agitadora, sin comer ni dormir. Y cuando al fin el relajamiento del organismo lo venció, se le borró de los ojos el camino; el carro se detuvo al caer en la cuneta; y el se dobló sobre el volante, como un soldado sobre la barricada, con las manos aferradas todavía al timón...
Cuando el maracucho terminó su extraño relato, todos estábamos llorando de emoción; y un chofer andino, descargando sobre la mesa un terrible puñetazo que hizo zozobrar los vasos de cerveza, gritó:
- ¡Eso merece un brindis!
Nos pusimos en pie con las colas en alto. Y todos brindamos:
- Por el colega humilde, pero noble y valiente!
- Por el héroe desconocido!
- ¡Por él!
- !Salud